Casi 88,000 palabras le dan forma a la lengua española. Dudo que una sola de ellas sea capaz de describir mi amor hacia el café. No un amor cualquiera, no un romance de naturaleza efímera. El café es uno de los pocos amores de mi vida. Ha estado ahí desde que soy capaz de recordar cualquier cosa, empaña con su vapor cada uno de mis recuerdos, quema las manos con las que construyo, día a día, mi presente. En un artículo anterior, he mencionado que no creo en el tiempo como concepto, se me antoja insuficiente para metrificar una vida; el café es la unidad con la que mido mi existencia. He degradado mis días de preparatoria y universidad en la Luna Celeste, en las mesas de Dinastía 12, en la barra de El Moreno. Mis medias tardes se van entre tazas y medias tazas. Son los Don Porfirios, los Cielitos Lindos y los Guerreros de 12 y 16 onzas los números que significan mi reloj biológico. Son tardes de lluvia, son tardes de frío, son tardes de Jazz, con canciones que nunca más volveré a escuchar. Son tertulias, son poesía, son metafísica y son revolución. Nada menos que eso son las tazas de café.
Nada menos que eso es, realmente, Necrobarista. Un sorbo interrumpido por una sonrisa, una taza que, en su finitud cuantificadora, encierra una infinitud simbólica, un tiempo desarticulado, un estado de consciencia en el que trasciendes tus límites, y eres algo más. Lo impregna todo, a pesar de todo.
El café amortigua el peso de una muerte que espera pasar. Lo he visto, florece en cada sonrisa, en cada idea producto del contacto procedural, en cada gota de lluvia helada que explota contra el pavimento, y que es observada morir por alguien detrás de un cristal. No me sorprende que la intensidad ideológica y retórica se abra paso cuando los litros de cafeína corren entre los presentes. Dudo que exista un ambiente más propicio para el diálogo humano que aquel que alberga volutas de espresso perfectamente cortado, con baguettes y panqués, salpicando de repostería las repisas del paisaje.
Podría seguir así, extenderme a través de litros y litros de tinta digital, dejándome la mente en describir la relación que surge entre la taza y yo. Desafortunadamente, tengo que hablar sobre un videojuego. Afortunadamente, ese videojuego va precisamente sobre todas esas cosas de las que te hablaba, café, metafísica, muerte y vida.
Se llama Necrobarista, un juego que ocurre en un cafetería aplastada por toneladas de basura industrial. Necrobarista lo protagonizan personas aplastadas por los vicios cada vez más circulares de un capitalismo frío, pretendidamente humano y empático. La historia es una historia de lucha, luchar por ser dueños de nuestro tiempo en la tierra, y conciliarnos con el hecho de que ese tiempo siempre va a terminar, o que continuará corriendo en un lugar más allá del mundo. Lo que pasa entre que venimos y nos vamos, esa es la clave.
No es raro que el núcleo jugable de Necrobarista se encuentre en sus historias, o en sus objetos que encierran historias. Cada rincón pintoresco de La Terminal aporta más que su propia presencia, siendo un elemento nutrido de narrativa. Relatos cortos pero potentes, anécdotas que se desmenuzan entre sorbo y sorbo, y que contribuyen a alimentar la leyenda de la cafetería.
Los cafés, a lo largo de la historia, han ocupado un lugar privilegiado en el devenir de los acontecimientos; fue en un café de París en donde el cinematógrafo de los Lumiere dio, por vez primera, su movimiento al mundo y el Café Central de Viena le regalaba sus perfumes a la prosa de grandes como Sigmund Freud, o León Trostki; son innumerables los relatos, poesías y ficciones que hacen de ese dulce tostado uno de sus personajes. En La Terminal ocurre la cristalización de lo humano, que es el instinto por escaparse de la muerte, de establecer fronteras entre su inminencia y nuestra temporalidad. Necrobarista no sólo ubica su espacialidad en un entorno sembrado de narrativas, sino que las narrativas mismas giran, de una forma u otra, en torno al café, a las conversaciones que este crece en medio de los silencios incómodos, y las revelaciones que tienden a darle una vuelta a las cosas. No hay grandes mecánicas, no hay un esqueleto jugable convencional, que nos involucre más allá de decidir los tiempos de progresión entre cada una de sus viñetas. No hay violencia, no hay ninguna imposición por parte de nadie. Hay una historia, y hay un principio y un final, y todo lo que quepa entre esos dos extremos. Hay un diseño visual lóbrego-romántico, que configura sus textos y contextos en una serie de paneles a modo de novela gráfica gamificada.
Hay una música que oscila entre lo melancólico y lo romántico, hay una rapidez y un ritmo cuyo tempo siempre acaba por aparecer y ejercer su dinámica en las grandiosas escenas de diálogo, drama y duelo que tiene esta obra. Todo esto se conjunta y traza una coreografía deliciosa, que se balancea sobre los ritmos a un nivel demencial, y que no tiene problemas para combinar e intercalar, en unos pocos segundos, crisis existenciales, silencios, confesiones y revoluciones. Todo se siente como un café preparado por un experto, como si hubiésemos entrado a una cafetería ignota, y el perfecto desconocido que es el barista supiera de antemano lo que íbamos a ordenar.

Lo que me encuentro, leyendo sus textos y subiéndome al carrusel de sus paneles narrativos, es una historia imperfecta y sincera, protagonizada por unos personajes más que imperfectos, y poco menos que sinceros. Enfrenta a la muerte como lo que es; un enigma, el más grande, si cabe. No orienta en ningún momento sus búsquedas hacia lo que pueda existir del otro lado, sino a lo que le antecede, al momento previo al misterio. Y los resultados son hermosos. Ya querrían la mayoría de superproducciones (y alguno que otro independiente) parecerse a lo que Necrobarista, a través de sus pocas horas, consigue ser.
¿Y de qué va esta historia? De críos esquivando el sistema. De mentes anárquicas, cuasi comunistas, justificando a la perfección una desgarradura en el aparato supremo, empeñado en ponerle un precio a todas las cosas. Precio a la vida, precio al tiempo, precio al espacio e, incluso, precio a la muerte. Va de gente que busca entenderse, cruzar la barrera que nos separa de un abrazo, de una sonrisa, de un silencio amistoso. De vivir insomnes por haber bebido todas esas tazas de espresso, y de asirse al insomnio para saber vivir, para aprender a estar viviendo. Va de brechas generacionales, y de gente intentando cerrarlas, puentear los tiempos que nos separan del prójimo, de robar las horas que nos fueron robadas, por el trabajo, por la tristeza, por la incomprensión y la humana necesidad de querer comprenderlo todo. Robar nuestras propias horas, y convertirlas en una taza llena hasta el borde de café con leche.
Es la historia la que nos inaugura los espacios de la cafetería, ella nos guía a través de los hechos y los lugares que los vieron pasar. Historias pequeñas, sí, pero con una sombra enorme, proyectada a lo largo del juego. Uno conoce los rincones, conoce los significados detrás de las cosas pensadas como insignificancias, una planta, un letrero, una mesa y un adorno. Son los días y los momentos que lo dividen, los que llenan la taza vacía que es la inexistencia. Las carcajadas florecidas sin ninguna razón, las técnicas que utilizamos para decirle a alguien que le queremos. Es la manera en la que damos un paseo por nuestra memoria, y aprendemos a dejarla atrás. Y nos entrenamos para decir adiós, y los otros, nuestra gente, se prepara para sentir nuestra ausencia.
El tramo final es un largo adiós, y me aterra y me tranquiliza, me llena de esperanza y de curiosidad. Todos queremos saber algo sobre el otro lado, al otro lado de todas las cosas. Es el destino al que todos llegan, es la diligencia que cae junto con la noche. El mundo es sólo una gran sala de espera en forma de cafetería; podemos ensimismarnos, podemos sentarnos solos, podemos observar a los otros, que también esperan y que también están sentados. O podemos darle a vida a un contacto, a muchos contactos que signifiquen la vida entera. Quizá decidir no esperar solos sea la solución, quizá no lo sea, quizá la solución no exista, o quizá no debiera existir, porque quizá, tan sólo quizá, la muerte no sea ningún problema. Morirse es sólo morirse, morirse es cosa de un instante. Morirse, la conclusión, es lo que nos administra significado. Vivir es morirse un poquito a cada segundo que pasa. En cambio la vida, ¿cuántas cosas pasan en ella? Cuántas sonrisas caben, compactas en un par de años. Cuántos recuerdos sembrados aquí y allá. Cuántos amores, cuánto drama, cuánta adrenalina. Yo soy de los que piensa que bastante, que es muchísimo.
Yo, al igual que tú, espero a que llegue mi turno para cruzar hacia el otro lado. ¿No te gustaría esperar a mi lado?
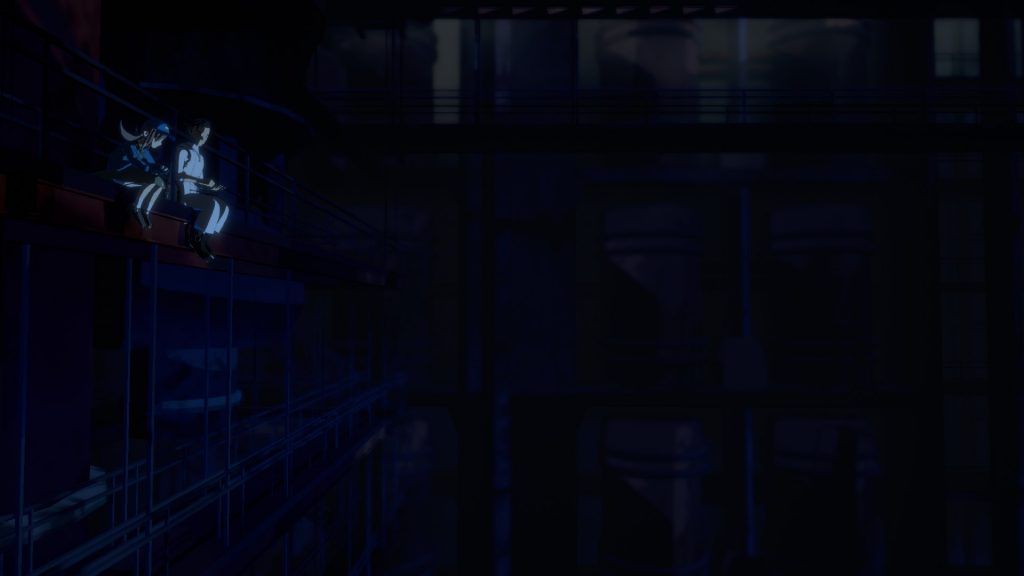
Infinito amor a los de ROUTE 59, que nos cedieron una copia de prensa para la elaboración de este texto.
Un día comencé a escribir sobre lo que los videojuegos me hacen sentir. Parecía tener sentido. No he dejado de hacerlo; no lo dejaré de hacer.
Escribo para Isla de Monos.
Estudio Lengua y Literatura de Hispanoamérica.
En general, soy una persona.

