Talma despierta, siempre, a la misma hora, en la misma casa. Siendo siempre la misma Talma de siempre. Mientras la oscuridad se aferra a lo que le queda de horizonte, la anciana se levanta y se sacude la noche de encima. Empieza un día que parece una y otra vez el mismo. Pero basta con recorrer la tierra y el polvo, acariciar a las cabras, sacarle poquita agua al pozo y recordar lo que sucedió en aquella roca, en aquella noche de aquellos años, para ir descubriendo las viejas pinceladas, las sonrisas que ya fueron, los días vividos, que le dan sentido y sentimiento a nuestra soledad y la vuelvan un aislamiento único. Basta con ver cómo el cielo se va degradando junto a nosotras; primero azulísimo y espejado, luego nublado y plomizo, en llanto. De cuando en cuando, llegan migajas de ese otro mundo que nos dio la espalda hace mucho tiempo, cartas escritas por gente que prometió regresar, vueltas a casa que nunca ocurren, una nostalgia sostenida por demasiado tiempo. Cada rutina va afianzando la certeza de que estos animales, estas estrellas y estos momentos son lo único que nos queda, que estamos mirando de frente hacia nuestra conclusión. Estamos aquí, ¿por cuánto tiempo más? Lo hemos estado tanto que ya hasta echamos raíces, nos anclamos en este pedacito de mundo, este reloj entristecido. Nuestra patria, como la de Villaurrutia, es esta versión de la nada.
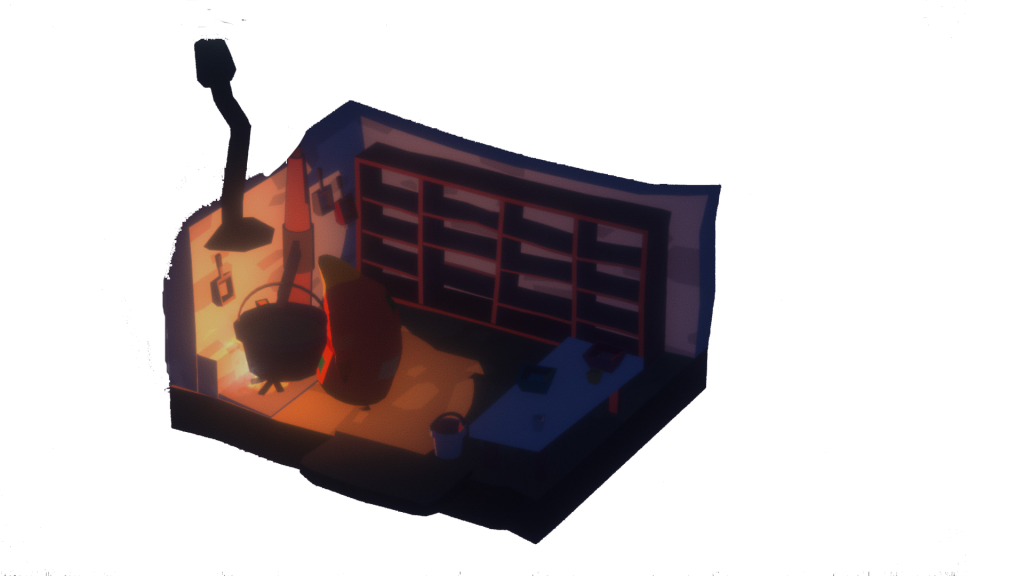
la nada llena de vacío,
la nada sin tiempo ni frío,
la nada en que no pasa nada
Alguien en cuarentena se familiariza muy rápido con lo que es la nada. Pero esa nada viene a cambio de otra cosa que se convierte en todo. El virus lo es todo porque, en una simetría simbólica con la vejez de Talma, nos recluye y nos vuelve isla. La pandemia cobraba forma en los cuerpos y los noticiarios mientras escribía mi primer análisis. Brotaban los primeros muertos, los primeros síntomas, los primeros cosquilleos de ese nervio reptil que nos alerta que algo, en algún lugar, no está saliendo como debería salir. No sé si el anuncio de tener que dejar de asistir a la universidad presencialmente tuviera algún impacto en quien era (si lo tuvo, fue hace tanto que no me acuerdo), y aunque todas sabíamos que esas dos «semanas preventivas» eran una forma suave de decir que esto iba para largo, nos sorprendimos cuando las dos semanas se convirtieron en mes, y el mes en ya casi un año. Hoy, sigo sorprendida. Como en la granja de Talma, todo avanza mientras está detenido, moviéndose como a la fuerza, avanzando a pesar de sí. Los días ya rechinan unos con otros.
Hubo una alquimia cronológica, una transmutación de tiempos y soledades. ¿Qué pasó hace un año y qué pasó ayer? Y lo que pasó, ¿por qué pasó en solitario? De esa ampliada soledad, logré que circularan un par de palabras. Quizá la salvación de Talma fueran esos tomazos literarios, escritos por Soledad Laybeth, que acompañaban sus puestas de sol. A mí, escribir desde la soledad pudo salvarme, me dio un sentido. Ahora mismo, me lo sigue dando. Sentido de mi soledad, de la suya y la nuestra. La distancia entre yo y aquel texto mal maquetado es mínima, inexistente en las escalas del calendario y lo cuantificable, pero a la vez infinita en lo sensible, como un horizonte desdibujado, como una vida vivida por otra, Ricardo pre-pandemia (?). Outer Wilds, el juego del que hablaba ese primer artículo, también es varias cosas a la vez, pero la que hoy me interesa, la que quiero que te interese a ti, es que fue mi primer contacto con este célebre periodismo de videojuegos. La primera vez que jugué a algo pensando en lo que escribiría sobre él, en las cosas que eran experiencia y memoria prima y se convertirían en subtítulos, en encabezados e intentos por comunicarme contigo. Outer Wilds es, sobre todas las cosas, el espíritu de alguien que mira el universo abrirse frente a sí, pero también la certeza de que ese universo está cerca de su final. Subida en una nave comandada desde un teclado, con la promesa de lo infinito y lo indefinible en la punta de los dedos, sin saber que todo terminaría en 22 minutos, y que esos 22 minutos se volverían un bucle, algo eterno, o parecido a la eternidad. Estrellas que se apagan, soles envejecidos, planetas que no están ahí. Salir del aislamiento, de mis semanas estancadas en los mismos días, de mis horribles intermitencias entre la más nerviosa de las ansiedades y el nihilismo cómodo de decirme que al final no importaba tanto, que estaba excelente si todo se iba a la mierda.
Fue una época bonita. Hoy, con 23 artículos y 2 cuarentenas a mis espaldas, esa misma indefinición y esa misma infinitud me juegan en contra, y aterrizo en un último juego, en este último texto, para entender que tenía, de alguna forma, que tener fin. Porque el universo es infinito, pero yo no soy el universo.
De esto trata The Stillnes of the Wind.
Podría resumir su trama diciendo que es una historia del tiempo, un intento por fijar y comprimir sus edades en un juego que dura 4 horas, que pesa 2 gigas, que completé en 3 semanas y que para Talma fue todo un año. El tiempo cruza la tierra, hilos translúcidos que enredan a cada cosa viva en una sola red cósmica, hermanadas por la verdad de su propia muerte. La granja de Talma es un microcosmos, una versión más pequeña pero también más humana de esa red infinita. Están Talma y las cabras, los pollos y los coyotes, las flores y el agua del pozo, todas ellas en sí mismas y todas ellas para las demás, y todo eso como símbolo de lo que el tiempo nos hace, lo que nos hizo y lo que nos hará. Es fluctuante, y a veces reduce su propia intensidad, hasta casi desaparecer. Pero su desaparición es un espejismo. Nunca deja de fluir, nunca deja de caminar con nosotras, y aunque parezca invisible, inalcanzable e indefinible, su significado encuentra formas de atravesar nuestra realidad: una espalda que duele, una parcela en plena sequía, una sonrisa que se apaga y un sol obstruido por las nubes. Su colección de presencias se reúne para arrastrar la memoria y convertirla en nostalgia, para trabajar nuestros cuerpos y nuestras mentes hasta volverlas un recorrido que se camina hacia enfrente pero se mira hacia atrás, hacia lo que hemos sido. Y todo eso lo entendemos jugando.
Jugar en la vida de Talma es existir en reversa, volver sobre nuestros pasos, reconocernos en nuestras huellas, en esa foto en la que posa una persona diferente a nosotras, alguien que ya no somos, y que sin embargo seguimos siendo. Alguien a quien, todavía, sentimos aquí. Se suma a la constelación de ausencias que va sembrando el tiempo sobre la tierra. La tumba de la hermana, el cobertizo construido por el tío, el poste en que el corazón del padre latiera por última vez. Todas se han ido y todas siguen estando; su ausencia es una extensión de su presencia, un vacío que nos llena. Presenciar los corrales y las construcciones es más que servirnos de ellas, es recordar la mano que les dio forma, pensar en lo que pasó ese día mientras colábamos la leche, acariciar a las cabras mientras nos viene a la mente una cara, un gesto, una voz transformada en eco. Un diálogo con el otro lado.
Y el otro lado se nos acerca, nos llama y nos exige. Poco a poco, vamos cediéndole todo. Al principio son las gallinas, que desaparecen por una puerta que olvidamos cerrar. Las cartas de los seres queridos llegan a cuentagotas, cada vez más lejanas. Los lobos vienen junto a la noche, y las cabras se van al amanecer. La hierba muere, sepultada bajo la nieve. El cuerpo vuelve a agrietarse, abraza la lentitud, empieza a resistirse a la vida. El tiempo nos arranca de raíz, y Talma cae bajo el cobertizo. Amanece una vez más, una mañana multiplicada por mil, pero es distinta a todas las otras, porque ya no estuvimos para verla. Aurora: hija del ayer, madre del mañana. Fuimos sus flores, algo cultivado para marchitarse. Nadie encontrará, bajo el frío y el polvo y los días, nuestros huesos. Nos unimos a las ausencias. Dejamos de ser.
Hoy me convierto en ausencia. Mis huesos serán mis palabras, mis sentimientos, lo que dije y lo que fui estando aquí. Y me queda la calma, el saberme una flor que emergió de entre todos estos juegos y significados. Me queda el amanecer que Talma no tuvo, el sol que para ella, ya nunca sale.

volver a una patria olvidada,
oscuramente deformada
por el destierro en esta tierra
Un día comencé a escribir sobre lo que los videojuegos me hacen sentir. Parecía tener sentido. No he dejado de hacerlo; no lo dejaré de hacer.
Escribo para Isla de Monos.
Estudio Lengua y Literatura de Hispanoamérica.
En general, soy una persona.

